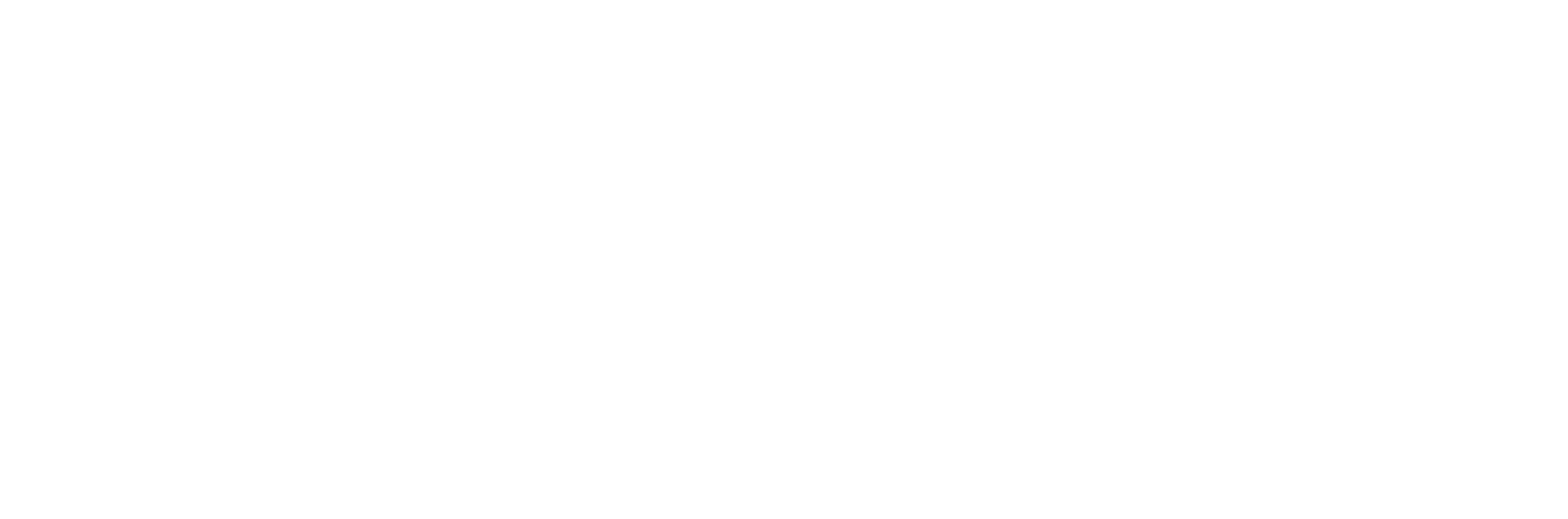Durante el siglo XIX, la producción y exportación de cochinilla en Canarias representó uno de los pilares fundamentales de su economía, con implicaciones estructurales en la renta, el empleo, el comercio exterior y la configuración social del Archipiélago.
La cochinilla, tras ser introducida alrededor de 1825, experimentó una rápida expansión gracias a las condiciones agroclimáticas óptimas de las islas, especialmente en zonas áridas del norte de Lanzarote, sur de Gran Canaria y sectores de La Palma y Tenerife. La tunera, planta hospedadora, se adaptó fácilmente a suelos volcánicos y bajos requerimientos hídricos, permitiendo una explotación extensiva sin competencia significativa de otros cultivos en dichos terrenos.
Entre 1845 y 1869, el auge de la demanda europea de carmín natural como colorante textil y alimentario, especialmente en el Reino Unido, Francia y Alemania, situó a Canarias como proveedor preferente en el contexto internacional. En su apogeo, la cochinilla llegó a representar más del 80% de las exportaciones totales del Archipiélago, con precios que superaban las 12 pesetas por kilogramo, generando un volumen de ingresos superior incluso al derivado de la vid, el azúcar o el tabaco. Este fenómeno posicionó a Canarias como un nodo singular dentro del comercio colonial del Atlántico, con especial dinamismo en puertos como Santa Cruz de Tenerife, Arrecife y Las Palmas.
El impacto económico fue profundo: surgieron nuevas fortunas agrarias vinculadas a la explotación de tuneras; se desarrolló una incipiente clase exportadora y se multiplicaron las intermediaciones comerciales con casas británicas y alemanas establecidas en las islas. Paralelamente, la demanda intensiva de mano de obra para la recolección del insecto incentivó la ocupación femenina y juvenil, generando nuevas formas de participación económica en entornos rurales tradicionalmente patriarcales.
A nivel hacendístico, los beneficios fiscales obtenidos por vía de impuestos al comercio exterior y el incremento de la actividad portuaria favorecieron los primeros intentos de modernización de infraestructuras en las islas, incluidos caminos, almacenes y servicios aduaneros. Las elites isleñas, beneficiadas por el modelo extractivo, influyeron en la estructura institucional del Archipiélago, orientando la economía regional hacia una especialización en monocultivos de exportación.
No obstante, esta dependencia extrema también generó vulnerabilidad estructural. A partir de 1870, con la aparición de los tintes sintéticos (anilinas), el colapso de los precios internacionales y la competencia con México y Guatemala, se produjo una drástica contracción de los ingresos, desempleo masivo rural y migración hacia América, especialmente Venezuela y Cuba. Este “crack” de la cochinilla reveló los riesgos de una economía sin diversificación productiva ni inversión industrial paralela.
En suma, durante el siglo XIX, la cochinilla fue tanto una fuente excepcional de crecimiento como el germen de una dependencia estructural que marcó la economía isleña durante décadas. Su auge y colapso ilustran los límites de una economía periférica subordinada a ciclos globales, pero también reflejan la capacidad del Archipiélago para integrarse en cadenas de valor internacionales desde la adaptación agrícola y la iniciativa comercial local.
Hoy Canarias conserva el estatus de único territorio de la Unión Europea con Denominación de Origen Protegida para la cochinilla y el único productor europeo con cultivo activo, especialmente en Lanzarote, mientras que su uso actual responde a criterios ecológicos, culturales y artesanales más que a la escala industrial del pasado.
Aunque la demanda internacional de colorantes naturales va en aumento, impulsada por preocupaciones sanitarias y ecológicas, la producción canaria es marginal en comparación con países líderes como Perú y México, lo que limita su impacto económico más allá del valor simbólico y turístico que representa.
Además, en los últimos años ha surgido una amenaza significativa con la expansión de la cochinilla silvestre que afecta negativamente a las tuneras tradicionales y pone en riesgo la continuidad del cultivo, llevando a las autoridades a adoptar medidas fitosanitarias de emergencia como la destrucción de cultivos infectados y la restricción de movimientos vegetales.
En este contexto resulta imprescindible reforzar la producción amparada por la DOP facilitando el acceso a certificaciones, promover la exportación hacia sectores premium de cosmética vegana y alimentación saludable, así como impulsar rutas turísticas y espacios interpretativos que conecten al visitante con el legado histórico de este colorante natural.
También es clave consolidar un programa regional de control biológico, fomentar la investigación aplicada en universidades canarias sobre resistencia genética y biotecnología asociada al cultivo de cochinilla, y desarrollar una narrativa comunicativa moderna que vincule este producto con la sostenibilidad, la identidad isleña y la innovación.
La historia de la cochinilla es el reflejo de un ciclo económico completo donde el esplendor decimonónico dio paso a una marginalidad funcional, pero también a una oportunidad estratégica para recuperar, proteger y redirigir este recurso singular como activo del patrimonio y desarrollo rural de las Islas Canarias.